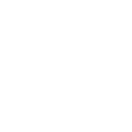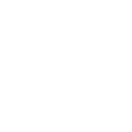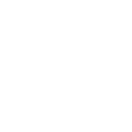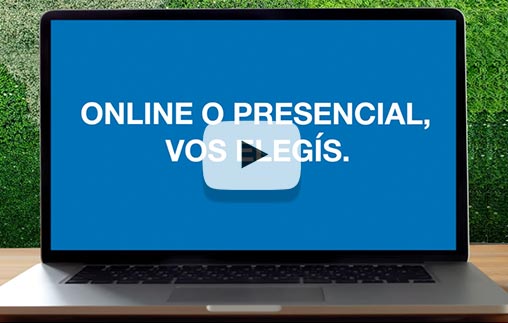Estudiá en la universidad más innovadora de América Latina.
Universidad de Palermo: Rankings y premios internacionales

Entre las universidades menores a 50 años
QS Top 50 Under 50 2021.

En el indicador de Estudiantes Internacionales
QS World University Rankings 2024.

QS Wharton Reimagine Education Awards
Por su innovación en la enseñanza online.

Teaching and Learning Category Winner
Que destaca prácticas innovadoras en la enseñanza online.
Estudiar en la UP es una experiencia transformadora
Novedades
Te esperamos en la videoconferencia informativa para conocer el plan de estudios, la modalidad online, presencial y combinada, las oportunidades profesionales y las ventajas de estudiar en la Universidad de Palermo.
Estudiá con la mejor tecnología educativa, con contenidos desarrollados especialmente para la educación a distancia; y formá parte de la comunidad global UP.
Egresados UP comparten con la nueva camada de graduados las herramientas y enseñanzas que aprendieron en la Universidad de Palermo y que hoy aplican en su profesión.
06/05 | Participan: Oleksandr Slyvchuk y Alina Rogach, especialistas del Transatlantic Dialogue Center de Kiev; Alberto José Alonso, ex embajador argentino en Ucrania; y Julián Schvindlerman, profesor UP.
Compartimos la visión de destacados Profesores de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Palermo, que reflexionaron acerca de qué significa ser periodista hoy.
Pasó en la UP
Las autoridades presentes fueron Mariano Aguas, director de la institución, la ex senadora Nacional Gladys González y Elsa Zingman, decana de la Facultad de Ciencias Sociales UP.
La directora Graciela Tonon moderó el encuentro que recorrió las 21 ediciones ininterrumpidas con invitados internacionales, autores de los artículos y lectores.
El periodista compartió con los alumnos de la Universidad de Palermo detalles acerca de su trayectoria y les brindo consejos para su futuro profesional.
Explorá las áreas de las Ciencias Sociales
Conocé cuál es la salida laboral de un periodista digital y en qué consiste la Licenciatura en Periodismo Digital. Ver más
La psicoterapia es una intervención realizada por un/a psicólogo/a para la resolución de diferentes tipos de malestares psicológicos. La característica principal es que esta intervención está basada en mecanismos psicológicos y no farmacológicos y deriva de modelos teóricos que están validados científicamente. Ver más
¿Alguna vez te preguntaste qué hacen los psicólogos? ¿Por qué algunas personas padecen algunos trastornos psicológicos? ¿Cómo está configurada la mente humana? En primer lugar, vamos definir la psicología y los ámbitos de aplicación del psicólogo. Ver más
 Whatsapp +54 9 11 21635008
Whatsapp +54 9 11 21635008