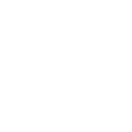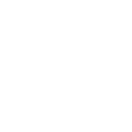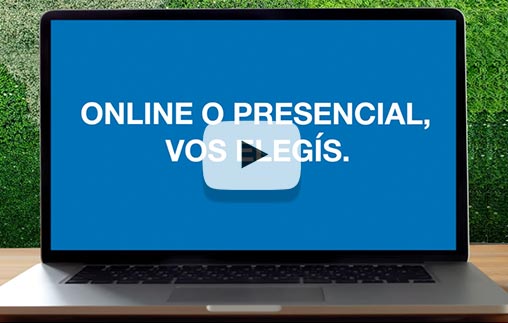Estudiá en la universidad más innovadora de América Latina.
Universidad de Palermo: Rankings y premios internacionales

Entre las universidades menores a 50 años
QS Top 50 Under 50 2021.

En el indicador de Estudiantes Internacionales por 12° año consecutivo (2015-2026)
QS World University Rankings 2026.

QS Wharton Reimagine Education Awards
Por su innovación en la enseñanza online.

Teaching and Learning Category Winner
Que destaca prácticas innovadoras en la enseñanza online.
Estudiar en la UP es una experiencia transformadora
Novedades
Te esperamos en la videoconferencia informativa para conocer el plan de estudios, la modalidad online, presencial y combinada, las oportunidades profesionales y las ventajas de estudiar en la Universidad de Palermo.
Egresados UP comparten con la nueva camada de graduados las herramientas y enseñanzas que aprendieron en la Universidad de Palermo y que hoy aplican en su profesión.
Conocé las alianzas entre la UP e instituciones líderes del deporte local y mundial, las carreras vinculadas al deporte, notas de estudiantes y deportistas de alto rendimiento, los seminarios con referentes deportivos así como actividades recreativas y competitivas.
Estudiá con la mejor tecnología educativa, con contenidos desarrollados especialmente para la educación a distancia; y formá parte de la comunidad global UP.
Compartimos la visión de destacados Profesores de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Palermo, que reflexionaron acerca de qué significa ser periodista hoy.
Pasó en la UP
Mariano Aguas y Rodolfo Werner brindaron una conferencia sobre la relevancia geopolítica de la Antártida a la que asistió la comunidad académica UP y el público en general.
El periodista y psicólogo reflexionó sobre su experiencia y recomendó a los jóvenes: “Tengan pulsión de conocimiento, sean curiosos y busquen especializarse en un tema que los distinga”.
Cuatro alumnos de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencia Política UP, cuentan cómo es su experiencia educativa llevando la teoría a la práctica.
Explorá las áreas de las Ciencias Sociales
Conocé de qué trata la Licenciatura en Relaciones Internacionales, cuál es su salida laboral y cuál es su importancia en la sociedad. Ver más
Conocé de qué trata la Licenciatura en Periodismo, cuál es su salida laboral y cuáles son las ventajas de estudiar en la Universidad de Palermo. Ver más
La carrera Ciencias del Comportamiento brinda habilidades analíticas y una completa base teórica para comprender el comportamiento humano, generar estrategias en el mundo empresarial y generar un impacto en la sociedad. Ver más
 Whatsapp +54 9 11 38325424
Whatsapp +54 9 11 38325424